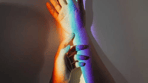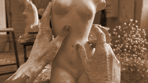EL MANIERISMO Y LOS JUEGOS DEL ESTILO: CUANDO EUROPA EMPIEZA A EXPERIMENTAR
Entre el refinamiento intelectual y la tensión expresiva, el manierismo se convierte, al final del Renacimiento, en un lenguaje artístico compartido a través Europa, revelador de una época donde las certezas humanistas empiezan a tambalearse.


A partir de la década de 1520, mientras Italia atraviesa crisis políticas y religiosas, surge una nueva forma de hacer arte. El saqueo de Roma en 1527 marcó simbólicamente el fin de una etapa: los ideales de armonía, proporción y claridad de la Alta Renacimiento parecen agotados. En este contexto incierto, artistas como Parmigianino, Rosso Fiorentino o Giulio Romano ya no buscan representar una naturaleza idealizada. Sus obras expresan otra cosa: inquietud, desequilibrio, una voluntad explícita de romper las normas del buen gusto. Proporciones alargadas, posturas forzadas, colores ácidos, composiciones inestables... la gracia manierista desconcierta, seduce, incomoda.
El término maniera, utilizado por Giorgio Vasari, define más una actitud estética que un estilo concreto: gusto por lo complejo, lo artificioso, el juego. En pintura, esto se traduce en vírgenes estiradas como en La Virgen del cuello largo de Parmigianino, o en los frescos abigarrados de Giulio Romano en el Palazzo del Te. En arquitectura, las reglas de Vitruvio son desafiadas con maestría: frontones interrumpidos, órdenes superpuestos, fachadas llenas de sombras, molduras y ritmos fragmentados.
Este lenguaje no se queda confinado a Italia. En pocas décadas, el manierismo se difunde por toda Europa gracias a los intercambios artísticos, los matrimonios dinásticos y la circulación de tratados y dibujos. En Francia, el mecenazgo de Francisco I y luego de Catalina de Médicis impulsa una estética cortesana de gran sofisticación. La Escuela de Fontainebleau, mezcla de influencias italianas y francesas, explora lo decorativo, lo mitológico y lo ambiguo, entre arabescos y símbolos velados.
En arquitectura, destacó Jean Bullant, formado en Roma, que proyecta fachadas audaces como la del castillo de Chantilly o el puente-galería de Fère-en-Tardenois. En un país marcado por las guerras de religión, el manierismo se convierte en una herramienta de afirmación aristocrática y de poder visual.
En España, el lenguaje manierista adopta un tono más introspectivo y espiritual. En plena Contrarreforma, el arte se pone al servicio de la devoción. El Greco —de origen cretense, formado en Venecia— desarrolla en Toledo un estilo profundamente original: figuras alargadas, luz sobrenatural, teatralidad contenida. En obras como El entierro del Conde de Orgaz, el manierismo ya no es símbolo de poder sino vía de ascensión mística, reflejo de una religiosidad intensa y personal.
En Flandes, el estilo se fusiona con tradiciones nórdicas. Artistas como Bartholomeus Spranger o Maarten van Veen, al servicio de la corte imperial de Praga, combinan manierismo romano y herencia gótica. El resultado es una estética sensual, saturada de símbolos, al servicio de un poder que se quiere culto y sofisticado.
Así, el manierismo no es una simple transición entre el Renacimiento y el Barroco. Se convierte en un momento clave de experimentación formal en Europa. En cada contexto nacional, se adapta, se transforma, adquiere nuevos significados. Expresa las dudas de una época que busca nuevos equilibrios, entre el orden clásico y el caos moderno. Es, en sí misma, una estética de la ambigüedad.
Hoy, este estilo, durante mucho tiempo relegado, vuelve a despertar interés. En una época en la que el arte cuestiona sus propios límites, y las formas se liberan de los cánones, el manierismo resuena como un eco inesperado: el de una Europa que, entre herencia e invención, se atrevió a experimentar.
Por Elvire Bernard-Evin
Para profundizar en nuestro asunto de mayo dedicado al patrimonio arquitectural, puedes leer los artículos de nuestras secciones Relaciones Internacionales y Sociedad en nuestro blog.
¡Siga MINERVIEWS!
Facebook
LinkedIn